
Entrevista realizada por Rolando Revagliatti
Luis Bacigalupo nació el 5 de octubre de 1958 en Buenos Aires, ciudad en la que reside, la Argentina. Cursó la Carrera de Letras en la Universidad de Buenos Aires. Coordina talleres de escritura. Es director de la editorial “El Jardín de las Delicias”. Dirigió la revista de literatura y el sello editorial de poesía “La Papirola”. Textos suyos han sido incluidos en diversas antologías —“70 poetas argentinos, 1970-1994”, compilador: Antonio Aliberti, Editorial Plus Ultra, 1994, “El textonauta”, compiladoras: Graciela Komerovsky y Noemí Pendzik, Editorial Troquel, 1994, etc.—, como así también en publicaciones periódicas del país y de España, Venezuela, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Publicó entre 1987 y 2014 los poemarios “Trogloditas”, “Yo escribía un poemita”, “El relumbrón de la claraboya”, “Madagascar”, “Las purpurinas”, “El océano”, “Elíptica del espíritu” y “Mixtión”. En 2000, a través de Ediciones Simurg, aparece su novela “Los excomulgados”, precedida por su relato “La deuda”.
1 — En el diseño de la portada de tu segundo poemario (Ediciones La Escuela Baldía) se advierte a un pibe (con blanco delantal) que mira al centro de la cámara y que perfectamente podrías ser vos. ¿Empezamos por el pibe que fuiste y desde allí la seguimos?
LB — Efectivamente, ese pibe soy yo en una clásica foto escolar con pupitre —1° inferior, 1965— “intervenido”, gráficamente, por Laura Dubrovsky. Ese pibe hasta los cinco años vivió en el barrio de Palermo, Gorriti entre Francisco Acuña de Figueroa y Medrano, en una casa que aún permanece intacta, al menos en su fachada. De ese tiempo conservo vivos recuerdos vinculados a esa casa de importantes dimensiones: vestíbulo, patio, terraza, un profundo comedor desde donde se descendía, a través de una puerta trampa, a un sótano en el que se arrumbaban trastos de todo tipo. Al fondo había un jardín con canteros y faroles de pie dignos de plaza. Alineados a lo largo del jardín con sus rosales, jazmines del cabo y una descomunal Santa Rita de flores violáceas, había una serie de cuartos, que debieron de haber sido oficinas del aserradero, “Bacigalupo e Hijos”, que había pertenecido a mi abuelo, colindante con el fondo de la casa y con entrada por Medrano. Hacia los primeros años de la década del cincuenta, el aserradero bajó definitivamente sus persianas. Más allá del jardín se accedía, a través de unos escalones, a un terreno apenas más elevado. Allí había una higuera, a cuyo pie solía ir con mi hermana, mi madre y un buen cesto de mimbre a recoger higos maduros. En este terreno además se conservaban unos corrales donde mi abuelo había criado gallinas y conejos que, como a él, no llegué a conocer. Cuando nací, ya mi abuela paterna vivía, junto a nosotros, en estado de postración, consciente y serena, anciana y uruguaya. La veo a la abuela María Capra en su cama, al cuidado de la mujer que la asistía en todo cuanto su edad y salud demandaban. En la parte delantera de la casa vivía mi tía María, la hermana de mi padre, con su hijo Jorge. Mi primo era considerablemente mayor que yo, muy carismático y me tenía mucho cariño. Además, como si ello fuera poco, era ilusionista. A mis cuatro o cinco años no podía estar menos que fascinado con mi primo Jorge, que bien, por su edad, podía haber sido mi tío. Era un auténtico mago: presencia, actitud, estilo y todos los requisitos y equipamiento que un mago que se precie debía tener. Esos primeros años de mi vida quedaron entonces impregnados por el encantamiento de los grandes espacios (con sus rincones, muebles y objetos de todo tipo: antiguos y contemporáneos, en uso o arrumbados en el sótano o los cuartos lindantes con el jardín) y los trucos más increíbles que un niño pueda imaginar: era en verdad maravilloso tener un mago en la familia y más aún, en la propia casa.
Luego llegaría la mudanza a Mar del Plata. Mi padre amaba Mar del Plata. Alguna vez vi una foto de él en La Rambla: tendría dos o tres años de edad. 1909, supongo. Cuando nací, él ya contaba cincuenta y uno, de ahí que, al igual que Jorge, casi todos mis primos paternos fueran mucho más grandes que yo. Esa marca de un padre que bien podría haber sido mi abuelo estuvo presente en la última etapa de mi infancia y en especial a lo largo de mi adolescencia de un modo negativo y hasta controversial. En Mar del Plata vivimos por el término de seis años. Seis años representaban, desde la percepción del niño que era, toda una eternidad, una bella eternidad considerando mi feliz paso por aquella infancia marplatense. Vivíamos en un barrio humilde de clase media, a unas pocas cuadras de la estación de ferrocarril, entre las avenidas Luro y Libertad, en la calle Deán Funes. Enseguida me hice de muchos amigos. Nuestros juegos por lo común tenían lugar en la calle, en las veredas o algún baldío. No estoy diciendo nada nuevo. Pertenezco a una generación para quienes la calle lejos estaba de constituirse en una zona de riesgo ni mucho menos, era más bien un espacio de encuentro, juego y libertad a la vista de buenos vecinos no siempre afables a la hora de responder a algún pelotazo accidental propinado a sus puertas o ventanas. Por esos años hice mis primeras lecturas, libros de la colección “Robin Hood”: “La isla del tesoro”, “Corazón”, “Pinocho”, “Los viajes de Gulliver”, “David Copperfield”, “La cabaña del tío Tom”, “Robinson Crusoe” y algo también de Salgari… Tengo un libro que guardo con especial cariño: “Los cuentos de Navidad” de Dickens, un pequeño ejemplar que me obsequiara mi maestra de segundo grado, “la señorita” Savorido. La Escuela N° 5, Gral. José de San Martín, estaba a cuatro cuadras de casa. Llevo esas cuadras como fotografiadas, paso a paso, en mi memoria. Uno no se olvida de esas cosas, son registros indelebles: las aulas, los patios, las maestras, sus rígidos rodetes, el oropel de sus prendedores en la solapa almidonada del delantal, los pupitres con los compañeritos, y esas compañeritas de las que uno creyó haberse enamorado o se enamoró de una manera acaso solipsista… los globos terráqueos, los planisferios, los útiles (tanto útiles como inútiles), el simulcop, el vasito plegable, el olor del cuero de los portafolios con fuelle, el de la tinta, el de la goma de borrar… Hay caras de compañeritos que se nos quedaron grabadas para siempre con la nitidez algo decolorada de esas figuritas de jugadores de fútbol que allá, promediando los sesenta, supimos gastar. O las estampitas de los próceres de nuestra patria. Son rostros como estampados en el corazón, porque es allí, en el corazón de la infancia, donde esos menudos próceres que nos acompañaron, compartiendo aprendizajes, ritos e iniciaciones, libraron su gesta.
2 — A mi percepción, Luis, destaca “esa marca de un padre…”
LB — Él era un gran lector, y un lector memorioso. Pero, además, atributo que yo siempre admiré, un gran conversador (iba a decir “conservador”, cosa que también fue, aunque, creo, más para mal que para bien. Esta característica del orden de las costumbres, la moral y las ideas acrecentó la ya de por sí gran brecha generacional que nos separaba y contribuyó, así lo pienso, a que su vida no le resultara fácil, viviendo su adaptación a los acelerados cambios de una época ya convulsionada en una tensión poco feliz). Había dos autores, prolíficos ambos, cuyas obras por años (por lo menos guardo esa impresión) estuvo leyendo incansablemente. En mi adolescencia heredé las lecturas de Anatole France, no así las de Emilio Salgari, a quien ya había leído de chico. Por supuesto que, entonces, sucumbí a la fascinación de un libro como “La isla de los pingüinos”, aunque a esa edad el contexto histórico y político no me resultaba demasiado claro. Sin embargo, algo había allí, más allá o más acá de mi comprensión, que se me revelaba bajo la forma de una emoción, una emoción distinta, suscitada por la escritura, su poder expresivo, la elegancia de un estilo como el de France, su erudición, su fina ironía. Aquella magia que en mi infancia detentaba mi primo Jorge ahora había transmutado a la literatura.
Con los años, entre los cuadernos de mi padre escritos con una caligrafía y prolijidad asombrosas, descubrí poemas que le pertenecían, remedos modernistas, rubendarianos, y también breves relatos de menor interés esbozados en su juventud. Conservo además otros cuadernos en los que compiló material de diversos saberes para un proyecto, pergeñado a los veintiún años, de “Manual para la educación del pueblo”, o algo así. El suyo era un espíritu metódico que, lamentablemente, no heredé, como así tampoco su ya mencionada memoria, esa figura del lector memorioso que hace de su conversación un jardín florido de citas, literarias y literales. En algún sentido, tanto por sus lecturas como por sus hábitos y pensamientos, debió de comulgar con las ideas de la filosofía helenista, y en particular con los estoicos. En 1954 editó un libro, “Diario recordatorio”, de efemérides, conmemoraciones y gestas históricas.
Durante aquella infancia marplatense empezó a despertar en mí la afición por el arte. Tenía alguna condición natural tanto para el dibujo como para la pintura, por lo que, prescindiendo de estudios en esas materias, persistí en esta pasión de novato (así lo vivía, apasionada y novatamente) hasta muy entrada mi adolescencia. A poco de iniciar mi sexto grado regresamos a Buenos Aires instalándonos en una casa de altos en la esquina de las avenidas Córdoba y Medrano. A tres cuadras, en una escuela de la calle Pringles, prosigo mi primaria, donde retomo, una vez gestionado el pase, mi sexto grado. Lejos de hacerme sentir un forastero, mis nuevos compañeritos de grado me honraron, por el contrario, eligiéndome el mejor compañero del año. Me obsequiaron un libro para la ocasión con sus firmas: “La vuelta al mundo en 80 días”. Año después, en séptimo, me tocó la medalla por mi “supuesta” aplicación. Nunca creí demasiado en eso de los premios. En general, nunca los perseguí. Y las pocas veces que lo hice, ya en el terreno de la escritura, la fortuna no quiso que los alcanzara. Pero en aquellos momentos sí tuve la suerte de aterrizar en una escuela de almas generosas. Hoy me resulta tan risueño y tierno lo que acabo de contar… pero también, el hacerlo, como una suerte de profanación. La remisión voluntaria a la infancia desde un presente lo bastante alejado de ella, comporta una intromisión en un estado del ser y la existencia suspendido en el asombro, la inocencia, la simple verdad de vivir y nada más, la profanación de un tiempo aplazado, que ya no es. Algo hay del pasado, del espíritu de la infancia que pareciera verse vulnerado en estas injerencias de la memoria.
Mi paso por la secundaria tuvo lugar en el Colegio Nacional N° 3, Mariano Moreno. Durante este período se produjo un gran cambio en mí (la pubertad, por definición, es flujo de cambios de todo tipo). Por entonces yo seguía pintando, pero había perfeccionado mi estilo a fuerza de persistir en ese quehacer que consumía horas de un día, más allá del dedicado al estudio, acaso lo bastante ocioso. Esta certidumbre no tenía sino sentido para el puro placer de ese ego perfeccionista que todos cultivamos y sólo se ve satisfecho ante cada instancia más o menos superadora. Ya que no pasaba siquiera por mi cabeza nada semejante a hacer de la pintura una profesión, pero ni tan siquiera un hobby (según entonces se decía) con el cual proyectarme como un aficionado sin otra ambición que la obtención de placer, el puro placer de entregarse a la práctica o ejercicio del arte por el hecho mismo de hacerlo. Solía dedicarle horas bajo un estado mental casi extático. En esos momentos, si mi madre me llamaba para que fuera a comer, y yo me encontraba inmerso en uno de esos trances creativos, compenetrado en conseguir por ejemplo un color o dar con la perfección de una línea, lo más probable era que no llegara a escuchar su llamado, el que reiteraba una y otra vez, hasta que al oírla le decía que ya estaba yendo, y renovaba la promesa más y más (ella, su llamado), siempre difiriéndola, hasta que al fin ella terminaba por entender lo inútil de su insistencia. Mejor comer más tarde a tener que romper el hechizo de ese momento único, y sumamente concentrado, del goce y la afirmación del espíritu en el acto de crear, afirmación de la que uno nunca llega a ser consciente del todo. Ambos, mi madre y yo, debíamos de compartir implícitamente esta idea.
3 — Etapa tan compleja en nuestro país.
LB — Por esos primeros años del bachiller se empieza a despertar en mí cierta inquietud por la política. Durante los años ´72 y ´73 la política tenía en la vida cotidiana de todos los argentinos una presencia contundente, decididamente protagónica. Se hacía notar, ver, oír, sentir en todo, era un fenómeno insoslayable, cultural incluso, epocal. Y su expresión más trágica, la violencia, la violencia política (vista a la distancia quizás algo patética) flotaba a diario en el aire que respirábamos. En mi primer año (1972) participé de la toma de mi colegio. Hubo mucho de aventura en esa participación. Era toda una feliz aventura semejante a un campamento para un chico de 13 o 14 años contar con las instalaciones de un colegio como el Moreno a su total disposición y la del conjunto de sus compañeros: sin profesores, preceptores ni director, sin autoridad de ningún orden que nos vigilara. Estuve dos o tres días dentro del colegio como si se tratara de defender una fortaleza (el último bastión) de la amenaza, algo afantasmada algo exagerada, de la derecha más recalcitrante que ya empezaba a dejar de pasar inadvertida. Luego vino el ´73 y con el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende perpetrado por el dictador Gral. Augusto Pinochet, empecé a tener algunas ideas algo más claras acerca de lo que estaba ocurriendo en mi país y Latinoamérica. El golpe militar en Chile fue un punto de inflexión en la conciencia política de mi generación y, por supuesto, de la que nos precedía. La intervención de Nixon y Kissinger a través de la CIA y la Embajada de los Estados Unidos en ese golpe genocida consolidó la conciencia antimperialista de toda una generación a lo largo del continente. Absorbíamos la cultura (¿una contra-cultura?) como esponjas, pero “esponjas críticas”, valga la figura. El rock en general, y, particularmente, el nacional: Vox Dei, Sui Generis, Aquelarre, Pescado Rabioso, Color Humano, Alma y Vida, Crucis; pero también las más variadas expresiones del rock inglés (¿una contra-dicción?) como Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath hasta apuestas más elaboradas como lo que luego se dio en llamar rock sinfónico: Emerson Lake and Palmer, Jethro Tull, Génesis, Yes, Premiata Forneria Marconi, Focus, Van der graff generator, King Crimson, Mahavishnu Orchestra o genios inclasificables como Frank Zappa. Ocios y negocios se agolpan: Parque Rivadavia, compra de libros usados, canje de discos y afiches de las revistas “Pelo” o “Pop”, “El Expreso Imaginario”, “Periscopio”, los Hare Krishna, el Auditorio Kraft de la calle Florida, donde tocaban grupos de música nada convencionales como Supermoco, una banda mezcla de rock pesado y música aleatoria formada a principios de los setenta por Mica Reidel. Y las primeras películas de cine de autor, de cine de arte. Tendría quince años cuando escribo mis primeros poemas y algunos textos en prosa de supuesta reflexión sobre grandes temas empequeñecidos por el carácter demasiado general del tratamiento. Mi poesía en cambio tenía una clara tendencia al lirismo, aunque algunos poemas se insinuaban pretensiosamente existencialistas. En una de aquellas dominicales incursiones al Parque Rivadavia, compré un librito de Sartre, editado bajo el sello Sur: “El existencialismo es un humanismo”. La lectura apasionada de aquel esmirriado volumen sacudió el anodino orden de mis pocas ideas sobre todo y nada. Quizás fue el primer texto que me invitó a reflexionar sobre cuestiones como la libertad, la responsabilidad y el acto de elegir al que nos empuja la existencia. Ya había empezado a interesarme por algunos simbolistas franceses: Paul Verlaine, fundamentalmente, algo de Baudelaire y menos de Mallarmé, cuyos textos me ofrecían resistencia. Hermann Hesse ya había entrado en mi biblioteca. Tengo presente la lectura de un libro de relatos de Mika Waltari, el autor de “Sinuhé el egipcio”, novela que leí algo más tarde y cuya historia disfruté como pocas. Era la historia, pero ante todo la magistral prosa de Waltari: no hay historias buenas per se, sino buenas narraciones. Todos recordamos el film homónimo de Michael Curtiz, con Victor Mature y Gene Tierney. Estaría en tercero o cuarto año cuando leo por primera vez a Julio Cortázar. Esta misma apasionada perplejidad, esta extrañeza indescriptible se reiteraría luego con Boris Vian y la saga de Ubú, de Alfred Jarry, y su Doctor Faustroll, también, más toda su “patafísica”. Ya había leído a Apollinaire: “Alcoholes”, “Caligramas” y algunos textos en prosa como “El poeta asesinado”, “El Heresiarca y Cía” y “Las once mil vergas”. Y “Los cantos de Maldoror”, por supuesto. Lautréamont debió de haber sido el paso obligado al surrealismo, a la fascinación del surrealismo. Era un lector ávido de la prosa ensayística, imaginativamente loca pero formalmente exquisita e inexpugnablemente racional, de André Bretón. Dadá fue un deslumbramiento, o un alumbramiento. Creo que leía lo que todo el mundo, por vocación, edad y compulsión a una escritura como medio de experimentación formal. La escritura como laboratorio también podía entenderse como fin. A la primera fascinación por las vanguardias históricas siguió mi necesidad de estudiarlas tanto en sus postulados como en sus obras. Fue una etapa para mi natural y necesaria, pero tan pasajera como esas febriles anginas que tanto padecimos (y disfrutamos) de niños.
Por esos años conocí a un poeta, en realidad era un poeta que mi padre llegó a conocer en Mar del Plata. 1970, hacía poco habíamos regresado a Buenos Aires. Fue una larga temporada de vacaciones en la que habíamos alquilado una casita en San Patricio, entre Playa Serena y Barranca de los Lobos. La razón de esto había sido (en orden inverso, supongo) vacacionar y poner a la venta unos lotes que mi padre tenía en la zona. Recuerdo hacia fin de la temporada el silbido del viento (la casita que alquilábamos estaba a menos de una cuadra de la playa, cuando todavía había poquísimas casas por allí); veo incluso un cardal agitándose bajo esos vientos silbadores entre la ruta 11, lindante a la costa, y la ventana de esa casa pequeña tipo chalecito. Allí muy cerca, en Playa Serena, mi padre había conocido a Pedro Godoy, un poeta nacido en Bolívar hacia fines del siglo XIX, que por entonces vivía de las monedas de los turistas, al amparo de una carpa, a cambio de cuidarles sus autos. Hasta su fallecimiento, en 1986, Pedro Godoy no abandonó esa forma de vida. Al parecer era la vida que había elegido vivir… Bajábamos, con mi padre, a través de los médanos a esas playas entonces lo bastante inhóspitas incluso durante el mes de enero. Había para mí en esos parajes silenciosos, en los que el rumor del mar y el aullido del viento eran hijos necesarios del silencio, el misterio de lo salvaje, de lo “aún salvaje”, de la soledad vinculada a la intuición de la belleza y la libertad, el recogimiento y la expansión. Como decía, mi padre conoció al poeta en este entorno. Imagino que debió de experimentar alguna empatía con ese hombre profundamente místico, hermano a su vez de todos los hombres, anarquista, humilde en el real sentido del término y cristiano, conforme San Francisco lo fue. En síntesis, un espíritu atado a nada esencialmente material sino al cielo y al mar que eran su casa y su horizonte. “Leía a San Juan de la Cruz (escribió Carlos Penelas) y exaltaba la vida libre y el surrealismo, mientras decía sus poemas frente al mar, frente a las olas, en la playa, solo y múltiple…” “…un día, en los años 70 (recuerda Penelas), me propuso hacer la toma de un banco con varios poetas para que la gente no viviera alienada. Debíamos entrar al grito de ‘¡Este banco está tomado! ¡Deberán escuchar poemas!’” Guardo el poemario “Milonga de los caminos”, que Godoy le obsequiara a mi padre, quien a su vez le entregó a Godoy, en aquella oportunidad, un ejemplar de su “Diario recordatorio”. Quizás uno de los primeros libros de poemas que despertaron en mí la secreta convicción de que la poesía iría a acompañarme por el resto de mi vida, y, me atrevería a decir, que ejercieron influencia en mi manera de pensar y articular el lugar de la lengua, el trabajo con ella, en mi propia producción. “Aerosúplica marina”, uno de los extensos poemas del libro, es una fiesta épico lírica del lenguaje en su espesor fónico e intensa desmesura, que se anticipa a las experiencias neobarrocas más osadas de los 80. El mar, como tópico, es otra de las influencias que percibo, en un libro como “Madagascar” al menos, del poema de Godoy. Aunque el mar, como expresión de inmensidad, tensión entre lo eterno y lo perecedero, ya estaba muy presente en el paisaje de mi infancia: el infinito flotaba allí, en ese paisaje como así también en las caminatas junto a mi padre por aquellas playas desnudas, desoladas, cuando el verano y sus ruidos ya habían quedado atrás.
Al cabo de mi último año en el Moreno, en 1976, ya contaba con un corpus de poemas con algunas ganas de darse a conocer públicamente. Junto a Andrés Vidal, un querido amigo, compañero de estudios y también poeta nos disponemos a dar forma a un libro, el que incluso había llegado a la instancia de la composición y armado. Allí, en esa instancia quedó. Quizás habíamos entendido la conveniencia de no avanzar más allá de esos primeros pasos; no obstante, la elección del material y el armado del libro había tenido para nosotros un valor en sí. “Otoño y otras palabras”, era el título. Su sola mención me sonroja, y también me enternece.
4 — En algún momento te vinculás con ese teatro que ya pocos ubicarán por su nombre completo: Idisher Folks Theater.
LB — Sí, en 1980 tomo clases de teatro en el IFT con Salvador Amore, Pepe Bove y Enrique Laportilla, y asisto también, en la misma institución, al taller literario que coordinaban Héctor Freire y Daniel Calmels. Es ese año cuando empiezo a militar en la Federación Juvenil Comunista, y también cuando conformo el grupo “3 a 5”, junto a Andrés Vidal y seis artistas amigos, dedicado a la producción y exposición de poemas ilustrados. Fue una etapa de mi vida muy importante, muy intensa. Pero fueron también los años más oscuros que vivió el país. El teatro, la poesía, la cultura resultaban salvoconductos frente al sofocamiento, el miedo y la apatía impuestos por el terror de Estado. En ese marco tuvieron lugar mis impulsos más creativos, mis estudios y militancia.
En 1985 entro a cursar la carrera de Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Contaba por ese año con varias carpetas repletas de textos que esperaban revisión e imprenta, y con una modestísima antología que habíamos editado en 1983 junto a poetas con los que compartíamos afinidades literarias y políticas. Los años en la facultad fueron intensos y no sólo me permitieron ampliar mi espectro de lecturas, sino que, además, canalizar intereses vinculados a la reflexión sobre la escritura y la literatura, al trabajo crítico sobre los textos y al conocimiento de las teorías literarias del siglo XX en su conjunto, desde el método formal o formalismo ruso hasta la deconstrucción derrideana. Leo también por esos años a autores argentinos, en gran medida contemporáneos, que me ayudan a dar un giro respecto de lo que se había insinuado como mis primeros y primarios intereses literarios más o menos firmes. Macedonio Fernández, Héctor A. Murena, Juanele Ortiz, Leónidas y Osvaldo Lamborghini, Luis Gusmán, Fogwill, Alberto Laiseca, Héctor Libertella, Néstor Sánchez, César Aira, Ricardo Zelarayán, Arturo Carrera, Hugo Padeletti, Héctor Viel Temperley, Néstor Perlongher son algunos de estos nombres.
En 1987 edito la revista de literatura “La Papirola”, junto a Laura Dubrovsky, quien tiene a cargo el arte de la misma y yo su dirección. Fue una revista trimestral donde publicábamos material literario y crítico preferentemente inédito, como así también entrevistas y traducciones. En sus tres números trimestrales fueron apareciendo textos de Philippe Sollers, Umberto Eco, Saúl Yurkievich, Germán García, Osvaldo Lamborghini, Arturo Carrera, Alberto Laiseca, Arnaldo Calveyra, Leónidas Lamborghini, Néstor Perlongher, Noé Jitrik, Rubem Fonseca, Julio Ortega, César Aira, una selección de poetas chilenos contemporáneos y otra de poetas daneses. Fue una experiencia breve, de tan sólo tres números, pero muy satisfactoria, ya que me introdujo formalmente en un espacio de escritores muy estimulante. Ese mismo año edito mi primer libro, “Trogloditas”. Entre 1988 y 1995 publico siete libros más de poemas. Son años en que también escribo narrativa, principalmente novelas. En 2000 sale “Los excomulgados”, una, la más breve, de las cuatro que ya tenía terminadas. En 2001 presento “Entrañas argentinas” (1999-2001) a la convocatoria del Premio Clarín de Novela, siendo seleccionada como una de las diez finalistas. Esta misma, pero bajo el título “La estupidez”, vuelve a concursar al año siguiente, y nuevamente figura entre las diez finalistas. Empecinado pruebo suerte una vez más, en 2003, y una vez más, es seleccionada. Todavía me pregunto qué pudo haber ocurrido; mientras tanto esa novela (como otras) sigue inédita. Durante los últimos años me dediqué a mi trabajo de editor y a dictar talleres de escritura. Realicé estudios de filosofía Oriental y filosofías comparadas entre 2007 y 2010. En 2014 publico “Mixtión”, un libro que permanecía inédito desde 1990. Actualmente dirijo el sello de poesía “El Jardín de las Delicias”, proyecto en el que me acompaña Laura Dubrovsky.
5 — En tanto he accedido a varios títulos de “El Jardín de las Delicias” y aprecio la estética, los cuidados formales, los detalles, no puedo menos que invitarte a que te explayes sobre esta propuesta.
LB — “El jardín de las delicias” surge en 2014. El lugar del editor posee por lo menos dos aspectos primarios a tener en cuenta: el literario y el gráfico. Este último, y en lo que refiere en particular al arte, diseño, imagen como marca distintiva e identitaria, el aspecto como vos bien decís, estético, está en manos de Laura Dubrovsky. No es sencillo establecer una colección cuyo diseño quede circunscripto a una obra archiconocida pero inagotable como lo es ésta de El Bosco. En el trabajo al filo de esta limitación, que requiere de una economía de recursos riesgosa pero que merece ser afrontada, está el reto que asumimos desde ese espacio estético que apreciás, y te lo agradezco.
En cuanto al aspecto literario, defiendo el compromiso del editor que toma una responsabilidad con el material que ha decidido incorporar a su catálogo. Hablo de un compromiso de lectura crítico pero amoroso. No entiendo que se pueda establecer con el texto otro vínculo que no sea de esta naturaleza.
Tuvimos la suerte de haber lanzado el sello con autores cuyos textos facilitaron este vínculo. Rita Kratsman, que ya lleva dos títulos publicados en “El jardín…”, “Giverny” y “Tornasol”, es una poeta consolidada por una obra plena en sutilezas y evocaciones que recuperan la infancia a un presente resignificado dialógicamente por las voces del tiempo, que es una manera también de proclamar su abolición. En una vertiente menos lírica, en cuanto al lugar que ocupa el yo en la enunciación, Alberto Boco (“Visitas inoportunas”) despliega, en un dominio de la narratividad del texto poético extenso y polifónico, recursos propios del montaje cinematográfico, la pintura y las estrategias del ojo que, por momentos, se constituyen en un patchwork de voces de una intensidad y densidad dignos del drama, en tanto género. Romina Funes, en “Diez noches en el cuadrado”, trabaja la ausencia, la pérdida, la reclusión, dos voces perentorias y como afantasmadas que se sostienen, mutua, humanamente en el vacío del sentido, en la elisión que soporta en su consistencia y densidad lo dicho, lo poco que puede ser dicho, la economía de la palabra, su valor, el sentido que la profanación del uso y abuso y todos los despojamientos no han conseguido vaciar. Estoy hablando de voces valiosas de nuestra poesía actual.
Mi trabajo como editor está estrechamente ligado a mi actividad gráfica, que ejerzo desde siempre, y, ya centrada en la producción de libros para autores y pequeñas editoriales independientes, desde hace unos veinticinco años. Existe una tensión en este doble devenir: escritor, editor. No sabría definirla, pero a veces he experimentado esa relación como un choque de intereses. Uno es escritor, y ese escritor que es uno demanda un tiempo para realizarse como tal, es decir, en principio, para escribir. Pero los escritores a su vez algo demandan a un editor (un tiempo entre otras cosas), y que está también vinculado a su realización, y esto es que su obra sea editada. Más allá de estas pequeñas disquisiciones, amo los libros y todos los procesos que llevan a su gestación y veo en ellos, aunque no todos lo sean, uno de los objetos más bellos que ha logrado crear el hombre. Y más valiosos, si se piensa que la mente, el espíritu, el alma y el corazón del hombre y su cultura pueden hallarse en un libro como en ninguna otra obra humana.
6 — Hablemos de Diego Diegues, ese personaje tuyo, narrador en el cuento “La deuda” y que con despliegue de título así aparece concluyendo tu novela: DIEGO DIEGUES / LOS EXCOMULGADOS.
LB — Diego Diegues hace su debut en “La deuda” para reaparecer luego in absentia, pero otorgando sentido a toda esa novela contigua a “La deuda” (es importante esta relación de contigüidad), que es “Los excomulgados”. En esa otra novela inmediatamente posterior, “Entrañas argentinas”, D. D. se sitúa ya definitivamente en el epicentro de la historia, como héroe y narrador, que es tanto su propia historia como la del país, con sus remisiones a un pasado situado en los llamados años de plomo. Ya en “Los excomulgados” esta metáfora del extremo horror aparece, pero en clave grotesca, paródica, dramatizada en un grupo familiar que ha trasvasado todos los límites de la moral occidental y cristiana, sólo posibles de ser trasvasados desde la moral, precisamente, occidental y cristiana. D. D. es un personaje que progresa, en estas dos narraciones en un mismo libro, desde una frescura picaresca (desaprensivo, frívolo, ventajista, jactancioso y superficial) hasta un lugar oscuro y melancólico, el lugar del cronista o del escritor, quien viene finalmente a narrar lo inenarrable, aquello que nadie se atrevería a hacer. Podría decirse que se da en “Los excomulgados”, en esa necesaria contigüidad con “La deuda”, una mediación y a la vez un salto cualitativo, que es ese pasaje de la realidad a la ficción, la hipérbole de la vida, su parodia bajo la figura del crimen, más precisamente, del crimen organizado en torno a un chivo expiatorio. “‘Los excomulgados’ —escribió Alberto Laiseca en un artículo para el suplemento “Radar/Libros” de “Página 12”— es la historia de un asesinato jolgorioso. Alguien (el elegido) debe pagarla por todos. Esto es, ciertamente, muy cristiano. La parodia del cristianismo también es cristiana. Se elige una víctima con la excusa de que es incorrecta, inexacta e imperfecta, como si no todos lo fuéramos”.
Si uno piensa que un personaje es a la persona lo que la ficción a la realidad, en esos pasajes o saltos el autor termina resultando ser una suerte de puente, y algo de esa persona, a través del autor, pasa indefectiblemente al personaje. El pasaje inverso es lícito también de ser considerado. Bajtín decía, en su “Estética de la creación verbal”, que “la lucha de un artista por una imagen definida y estable de su personaje es, mucho, una lucha consigo mismo”. Pero claro, los últimos grandes héroes que requirieron de una imagen definida y estable fueron los del realismo literario del siglo XIX. Stendhal, Flaubert, Balzac, Tolstoi, Dostoievsky, Galdós, Baroja, Dickens, Austen. Cabe pensar la importancia del héroe por encima de la fábula en la literatura de los siglos XVII al XIX. La nómina de novelas cuyos títulos se corresponden con el nombre propio del protagonista es inagotable. En el siglo XX, a partir de los nuevos paradigmas, la teoría psicoanalítica de Freud, y su escisión del “yo” en los planos consciente e inconsciente, los personajes dejan de ser esas sólidas construcciones monolíticas cuyo miglior fabbro quizás haya sido Balzac. Ahora “los personajes —decía Nathalie Sarraute— tal como los concebía la antigua novela (y todo el aparato que servía para darles valor), no logran ya contener la realidad psicológica actual. En lugar de revelarla, como antes, la escamotean”.
Pero volviendo a tu pregunta sobre D. D., hay en él cierto arquetipo o imaginario del joven novelista de los noventa, un escritor que apuesta al golpe de suerte, a la posibilidad de lanzamiento a una fama intensa, aunque efímera, mediada por una gran editorial cueste lo que cueste. Pero el D. D. de “Entrañas argentinas”, pasado por la experiencia de “Los excomulgados”, ya es otro. Menos previsible, más sombrío, vaciado de toda certeza. Se diría que D. D. evoluciona, desde “La deuda” a “Entrañas argentinas”, según aquella vieja tipología, es decir, dejando de ser ya ese “personaje plano” para pasar a ser un “personaje redondo”, lo que es lo mismo, de un héroe arquetípico a otro de mayor complejidad psicológica. Se podría pensar incluso esta saga, de no ser D. D. ya un muchacho grande y…, como una novela de aprendizaje, una Bildungsroman, donde el héroe, tras sortear una serie de pruebas iniciáticas, deja de ser ese sujeto que conocimos en “La deuda”, eso tan parecido a lo que el ignaro da por sentado, aquello que vendrían a ser supuestamente los escritores de novelas: “sujetos que gustan dilapidar, por lo general en vicios, el poco dinero que poseen; que aunque son verdaderos seres asociales se las arreglan para trabar relaciones con cuanta mujer ajena se les cruza; que no son gente seria; que prefieren haraganear a buscar algún empleo respetable y que siempre —para colmo de males— encuentran una manera más o menos elegante de eludir sus deudas”.
7 — En “La deuda” el narrador va mencionando a Tabucchi y a Auster; páginas después, a Kenzaburo Oé; cinco párrafos más tarde a Kennedy Toole; por último, a Aretino. ¿Cómo posicionás vos, el autor del cuento, a estos cinco escritores según tus preferencias?
LB — Me interesa más tu pregunta, Rolando, para tentar alguna reflexión, de ser posible, acerca del lugar que ocupa el nombre de autor en la ficción literaria y sobre aquello que pareciera estar habilitando o autorizando, que para hablar de mis preferencias sobre estos autores u otros. No es que no las tenga, sino que suelen ser demasiado cambiantes, arbitrariedades cuyos podios por lo común son tan inestables como la valoración que podamos tener de un mismo autor leído en distintos momentos de nuestras vidas o de una novela cuya relectura difiera de la lectura primera digamos en unos diez o quince años. Aunque prometo atender a estos dos frentes, hacerlo sería una manera de ir contra esa promesa, ya que una promesa cumplida lleva a su propia muerte, la clausura de una diferencia en uno de los sentidos que Derrida atribuía al neologismo o neografismo “différance”, el de “diferimiento”, “diferir”, “posponer”. Eso que demoramos proyectándolo a un porvenir que nunca acaba de llegar. Y sobre el espacio de esto que nunca llega podemos empezar a decir algo, a fijar algo respecto a tu pregunta inicial.
Este grupo de autores que mencionás y que, efectivamente, son nombrados en “La deuda”, autores que entonces debí de leer o releer más o menos apasionadamente (Aretino, Oé, Kennedy Toole), más o menos críticamente (Auster, Tabucchi), si bien no encabezan la lista de mis predilecciones literarias, algunas de sus obras me han hecho pasar esos momentos indecibles a los que aspira todo lector. Tal vez el que menos llegó a interesarme entonces haya sido Antonio Tabucchi, de quien leí sin embargo algunas novelas (“Sostiene Pereira”, “La cabeza perdida de Damasceno Monteiro”, “Nocturno hindú”) inobjetables. “Sostiene Pereira” parecía venir a traer cierta novedad, esas novedades que se disfrutan de principio a fin. Pienso que tanto Oé como Auster son escritores “superiores” a Tabucchi, más allá de que discrepe conmigo mismo respecto de esa vana valoración. “Una cuestión personal”, la novela del Nobel japonés citada en “La deuda”, es una gran, oscura novela con una marcada impronta autobiográfica. Y aunque Oé no es Mishima, este declaró que “la cúspide de la literatura japonesa actual había que buscarla en Kenzaburo Oé.” Me parece que Mishima era un artista, un esteta, un escritor literario, culto, cuya particular sensibilidad se respiraba en toda su obra. En cambio, hay en Oé algo duro y áspero que me remite a Dostoievski. Carece de esa nostalgia oriental, ese lirismo a lo Kawabata. “Leviatán”, “El palacio de la luna”, son grandes novelas de Auster. Es indudable que Paul Auster es un gran escritor. En los noventa, Auster es un nombre ineludible. En cada momento el mercado editorial dispone del puñado de escritores que hay que leer. Entonces había que leer, entre otros, a Paul Auster, Antonio Tabucchi, Kenzaburo Oé, y a otro gran escritor, más ilegible, próximo a ese texto de goce del que hablaba Barthes, distinto a todos, austríaco y genial: Thomas Bernhard. Quizás Bernhard sí estaba entre mis preferencias. Como también Kennedy Toole, o mejor “La conjura de los necios”, entrañable, inteligente, sarcástica, tierna y bellamente contaminada de esa nostalgia sureña de Nueva Orleans. Creo que es una de las grandes novelas norteamericanas contemporáneas, e Ignatius Reilly, ese aparatoso antihéroe extemporáneo, lector de Boecio, de su memorable “Consolación por la filosofía”, uno de los héroes épico-quijotescos más logrados en la segunda mitad del siglo veinte. La historia de Kennedy Toole es conocida por todos, es una triste historia, y esa historia está parodiada, anticipada de algún modo en esta novela casi visionariamente. Ignatius es un alter ego de Kennedy Toole. Kennedy Toole, un triste muchacho que soñaba ver su precoz y genial novela editada. Pero solo conoció el rechazo de los editores (gente mediocre y perversa). El libro se abre con una cita premonitoria de Jonathan Swift, nada menos, una suerte de abuelo literario de Kennedy Toole. La cita dice así: “Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él.” Hoy “La conjura…” es un clásico de la literatura contemporánea. Este libro lo leí hacia fines de los ochenta. Es de esas novelas que se constituyen en un universo autónomo, con sus criaturas, su naturaleza y sus leyes propias. Todo eso está ahí dentro y se reconoce en su integridad y en su inmanencia, en sus engranajes, dinámicas y solidaridades. Sin embargo, nos evoca algo que creíamos haber visto ya, haber vivido en un pasado lejano. Creo que esto sólo ocurre con las grandes narraciones: “Tom Jones”, “Tristram Shandy”, “El Quijote de La Mancha”, “Gargantúa y Pantagruel”, “Moby Dick”, “Las aventuras de Huckleberry Finn”, “Sonido y furia”, “Ulises”. Kennedy Toole tiene una novela anterior, muy buena, pero lejos de la cumbre a la que escaló la historia de Ignatius. Esta primera novela, “La Biblia de neón”, la escribió a los dieciséis años (quién pudiera), narrada por un niño que termina matando a su madre. Esta fuerte relación que existe con la madre en ambas narraciones es sin duda una marca claramente referencial, biográfica, de Kennedy Toole. “La Biblia de neón” es un libro tierno, triste y nostálgico, como “La conjura…”, aunque este, distintivamente, estalla en sarcasmos, absurdos y destellos de una jocosidad delirante.
Aretino, que es el nombre con que se lo conoce, es gentilicio de Arezzo, su ciudad natal. “La licenciosa vida de las monjas” y “Las cortesanas” son dos libros leídos en mi adolescencia. Eran como esas escrituras prohibidas de juventud, excitantes y graciosas a la vez. El Aretino fue hijo de una prostituta, como gustaba decir “figlio di cortigiana, con anima di re”. Tanto Kennedy Toole como Aretino son escritores de una gran vena satírica. Me gustan particularmente estos escritores excesivos, nada atildados, en el mejor sentido rabelesiano. Estos autores son, salvando distancias casi insalvables, quienes responderían más a las preferencias del joven Diegues, aunque sus modelos de modernidad o posmodernidad literaria se encontrarían en autores como Auster, Tabucchi y Oé, quienes estarían respondiendo a un patrón institucional de mercado, promociones de gustos y tendencias, y legitimados naturalmente por la crítica periodística y, en menor grado, académica. Son las sugerencias, las novedades literarias de las que un personaje como Teresa, compañera de la carrera de Letras de Diegues, se vale para seducirlo a él o a quien fuera. Ella es lectora de esos autores vastamente reseñados, pero una lectora de grandes frases, de grandes síntesis, una lectora “contratapística”. Las contratapas de los libros le proveen la necesaria información para que ella pueda hablar de los escritores de los cuales el mercado induce a hablar. Es, por esta hiperbólica economía, entre otras cosas, una lectora moderna. Es interesante ver cómo circulan los nombres, la literatura subsidiaria que se hace a partir de esa circulación. En el tiempo contraído de los años noventa, las especulaciones y circulaciones eran de otro tipo, menos ocioso, pero no por ello más productivo. No había disposición para leer sino libros ágiles y amables, libros que nos enseñaran a vivir mejor con nosotros mismos y el mundo que estaba a nuestro alcance, el pequeño, miserable mundo que teníamos delante de las narices. En pocas palabras: no había margen para la lectura de una literatura que no fuese pasatista o no respondiese a urgencias prácticas, operativas, instrumentales, funcionales. Sinopsis, contratapas, solapas sí de novelas más o menos problemáticas. Después de todo es la vestimenta de un libro. Creemos saber de las personas por sus aspectos, por lo bueno que ellas dicen de ellas, y por lo malo que otros dicen de otros. Por qué no saber de los libros por lo que ellos mismos dicen de sí, por esos paratextos que lucen con los brillos de esos accesorios baratos pero muy llamativos. Esta jibarización de la literatura, periodística, reseñadora y un tanto snob, suscita en la sociedad de masas más interés que las cosas en sí. La sinopsis de una película puede despertar más interés que la película en sí, y ese interés tiene el aditamento de la economía temporal e incluso monetaria. Esto se llama neoliberalismo.
Esta frivolidad, este modelo de escritor que plantea Diego Diegues está montado sobre cierto ideal marquetinero, de dudoso prestigio, pero prestigio al fin, circulante en la institución literaria a partir de los años noventa. Es inobjetablemente paródico tanto el héroe como el relato. “La deuda” no es un título casual. Es probable que Diegues pueda sentir alguna afinidad y hasta experimentar un parentesco incluso edípico con Ignatius, pero este ha conseguido conformar su propio universo y renunciar a él, mientras que Diegues es una figura que parece haber encarnado en un vacío propositivo, en un hueco tibio como una madriguera. Hay algo del orden de la rapiña en él, de la política del fraude…
8 — Recuerdo que en su momento llamó la atención que en un mismo año (1989) y a través de una misma editorial (Último Reino), aparecieran tres poemarios de tu autoría.
LB — Sí, creo que ocurrió algo de eso. Pasaron veintisiete años desde que publiqué “El relumbrón de la claraboya”, “Las purpurinas” y “Madagascar” bajo el sello “Último Reino”. Tres libros inscriptos dentro de esa tendencia que se dio en llamar “neobarroco”. El escenario donde tuvo lugar esta suerte de curiosa perplejidad fue el “Diario de Poesía”. Desde 1987, este periódico convocaba a poetas y críticos a participar de unas encuestas sobre los libros de poesía que más les había interesado entre los leídos y editados ese año. Quienes participábamos proponíamos, recordarás, dos o tres títulos y dábamos de manera sucinta las razones de nuestras preferencias. Era bien clara la filiación del “Diario…” a la poética “objetivista”, más allá de las peculiaridades y matices de los poetas que integraban tanto su dirección como su redacción, y era claro también que flotaba en aquella atmósfera un falso antagonismo objetivismo/neobarroco que alguna miopía o, digamos, incapacidad de leer textos desenfocados por las lentes de una u otra preceptiva alimentaba. Los primeros tres años, desde su inicio hasta la fecha de la que estamos hablando, yo había sido convocado a participar en estas encuestas, pero en 1989 también participan, de algún modo, los tres libros en cuestión.
Desde el mismo “Diario…” hubo hacia ellos, o mejor, hacia el hecho de que aparecieran tres en el término de un año, algún sarcasmo que venía a poner en evidencia un malestar. Hubo también una nota firmada en la sección “Crítica” dedicada al conjunto de mis tres libros, como si en sesenta o setenta líneas de una columna estrecha se pudiera decir algo de cada uno de ellos que no diera la impresión, ligera al menos, de que se los estaba metiendo a todos dentro de una misma bolsa, dando cuenta así de una torpeza crítica rayana en el desprecio. Curiosamente en la encuesta de ese año estos tres libros y cada uno de ellos fueron favorecidos por el voto de una buena cantidad de poetas y críticos, al punto que el “Diario…” debió publicar un fragmento de “Madagascar” en ese número, ya que éste, y los otros dos, habían estado entre los más votados.
Para bien o para mal, a muchos les había llamado la atención que alguien publicara en un año tres libros de poesía. Nunca terminé de entender qué había de extraño en eso. ¿Cuántos se llegaron a preguntar si yo los había escrito en un mismo año o en el término de, por ejemplo, diez? Sospecho que muy pocos. ¿Estaría loco? En el fragmento inicial de su texto de contratapa para “Madagascar”, Luis Chitarroni había escrito: “Bacigalupo se ha vuelto loco por la poesía. La situación no sería tan grave si no fuera correspondido…”. Y Luis Thonis, más tarde, ya comentaba sintomáticamente en su intervención en la encuesta: “Sé que debería omitir un libro peculiar: ‘Madagascar’, de L. B. Por fin alguien se atreve —‘¿está loco?’— en la vía del mar, lugar del interdicto, del miedo, del dominio esotérico. Bacigalupo recuerda que hasta el más alto río es impotente ante la ‘trémula insania de la sal’, que escribe un efecto de infinito respecto de lo paródico anterior.”
Es interesante pensar de qué hablamos cuando hablamos de un libro o mostramos la imposibilidad de hacerlo, el malestar que provocan determinadas lecturas. Qué es eso que llama la atención, molesta, perturba e irrita incluso. Me parece que había una cuestión con la escritura, la escritura como productividad, libertad, resistencia a cierto control o fiscalización de la institución literaria (reseñas críticas, suplementos literarios, revistas…) en su pretensión de legitimar otras poéticas. Creo que eso hablaba entonces, entre otras cosas, de “una incapacidad de leer (lo otro como otro)”, según Susana Cerdá. En la encuesta del año posterior (1990), para la que ya no soy convocado, ella decía también, entre otras cosas, refiriéndose a la mentada nota: “… Notita que intenta empaquetar a los tres libros, a quienes los votamos y al goce mismo de los que nos detuvimos en su lectura, en un único, agraviante paquete, que hasta ahora el ‘Diario de Poesía’ no ha intentado ‘desempaquetar’”. Y cierra: “…En atención al alarmante tono persecutorio de la referida notita y considerándola un agravio al espíritu de toda lectura, o sea al otro como tal, e intentando no contribuir a la proliferación de estas maneras de desprecio a la vida, me abstengo de hacer de mis preferencias literarias un hecho público que pueda ser utilizado por juegos de poder ex libris…” Siempre valoré la valentía que había en estas palabras de Susana Cerdá, esa honestidad intelectual insobornable.
En fin… una anécdota de aldea en las arenas poéticas de finales de los ochenta. ¿Acaso no se hablaba entonces de la “revolución productiva”?
9 — “Explosión de afectividad” es el título de una crítica bibliográfica de Daniel García Helder a propósito de “El relumbrón de la claraboya”; “Íntimo y retrospectivo” es el de otra firmada por Mónica Sifrim respecto de “Yo escribía un poemita”.
LB — Ambas críticas aparecieron en el suplemento “Cultura y Nación” del diario “Clarín”. La de Sifrim es de 1989 y la de García Helder, de 1990. La primera de ellas, sobre “Yo escribía un poemita”, fue una reseña que intentaba explorar, desde una lectura perspicaz, algunos tópicos puestos en juego en mi poema épico-paródico sobre la infancia: la escritura, el deseo, la sexualidad, la cultura, la educación, la ley del padre, el parricidio… Un poema de iniciación y educación, educación sentimental en el sentido flauberteano…
Con respecto a la reseña de Helder sobre “El relumbrón de la claraboya”, mi libro de mayor complejidad, y tal vez más ambicioso, se advierte una perspectiva algo limitada o sesgada por los mismos presupuestos desde los cuales, como ya he observado, fui leído por el “Diario de Poesía”. Helder, cabe recordar, era uno de sus redactores. Hay un programa, pongamos por caso (el que sigue esta lectura y también la que se había insinuado contemporáneamente en el “Diario…”), que dice más o menos lo siguiente: “vamos a leer este libro, “El relumbrón de la claraboya”, desde los postulados teóricos o pseudo-teóricos de Ezra Pound o de Eliot y su “correlato objetivo”. Ahora bien, lo más probable es que me encuentre en dificultades. Un texto barroco es inconcebible desde las recetas del “imaginismo”, como más tarde lo será también desde el “objetivismo” de un William Carlos William, Carl Rakosi o Louis Zukofsky. Por consiguiente, no logra pasar la prueba… ¿Quién? ¿El texto o la torpeza dogmática de su lectura? Es absurdo pretender legislar sobre estos asuntos: qué es poesía y qué no lo es.
No me resulta interesante hablar sobre las críticas a mis libros: en general han sido halagüeñas (perdón por la palabra). Sí, en cambio, me parece importante reflexionar acerca de ese lugar entre curioso y confuso que caracteriza a la crítica de poesía ejercida, como fue el caso y suele serlo, por los mismos poetas. El riesgo de la crítica de poesía hecha por poetas es que tienda, más o menos solapadamente, a postular que poesía es aquello o algo muy parecido a lo que ellos escriben. Creo no estar diciendo nada nuevo. De todos modos, los escritores estamos para escribir al margen de las lecturas de las que nuestros textos son objeto, al margen de esas influencias, de las aprobaciones o desaprobaciones de la crítica. No podemos ni debemos ocuparnos de aquello que un comentarista dice acerca de nuestros textos, porque estaríamos ejerciendo una meta crítica, una crítica de la crítica. Y ese no es nuestro trabajo. No nos pagan por ello. A los críticos sí, o debieran hacerlo. Ahora, no hay que ser ingenuo, y tener la capacidad de discernir desde dónde un crítico lee un texto, cuál es su paradigma, su recorte, dónde hace foco, en qué lugar pretende situar el texto o al autor, dentro de qué genealogía lo ubica y dónde procura situarse él.
Es importante que nuestros libros sean leídos por la crítica, pero tengamos bien en claro que la crítica siempre está leyendo desde un lugar preciso, determinado. Personalmente creo que el crítico debe establecer un vínculo con el texto estrecho y distante, pero apasionado, ejercer una pasión a distancia. No concibo que se despilfarre un espacio de lectura con un libro sobre el cual no tengo más que decir que una sarta de retóricas descalificaciones, no me parece que surja un texto crítico serio, responsable o de algún valor siquiera literario de la lectura de un libro que no me movió un pelo. Claro, puedo enfrentarme a un texto y hablar más de mis presupuestos sobre ese texto que del texto en sí, más de lo que ese texto debiera o le convendría ser que de lo que es.
Enrique Pezzoni alguna vez dijo en una de sus exquisitas clases de “Teoría y análisis literario”, algo así como que él hacía crítica a partir de un texto cuya lectura le suscitara goce. Y esto, ostensiblemente, se advierte en sus lecturas de Borges, Vallejo, Alberto Girri, Pizarnik, Silvina Ocampo, Felisberto Hernández, Octavio Paz, Henry James y tantos otros autores de su devoción. Este vínculo amoroso que el crítico propone con su objeto, es el mismo que el lector probablemente vaya luego a entablar con ese nuevo texto en que se constituye toda lectura crítica. No se puede hablar de lo que no se quiere, a no ser que se digan cosas muy contrarias al querer. Es así. Y esto pasa tanto en la literatura como en la vida.
10 — ¿Qué papel dirías que juega la fabulación en tu manera de afrontar una novela? ¿Qué tipo de lector procuran ellas?…
LB — Yo hablaría de “ficcionalización”. “Fabulación” es un término un tanto equívoco y problemático, menos apropiado por su pertenencia a las jergas psicológica y psiquiátrica. De todas formas, mientras pienso sobre este asunto de poner en marcha un texto narrativo, creo me sienta mejor o más cómodo para dar rienda suelta a esta reflexión de entrecasa, desembarazarme incluso de esta palabrita lo bastante trillada que es “ficción”, con sus variantes al uso: “ficcionalizar”, “ficcionalización”, etcétera, para hablar mejor de un proceso constructivo que el discurso en su expansión da cuenta. Este despliegue de materia narrativa permite el pasaje del campo referencial al puramente lingüístico. Fuera de esta lógica toda intervención del autor da lugar a un forzamiento necesario para que sus marcas encaucen, de algún modo, el discurrir del texto, según eso que hace que una novela posea un registro, en el sentido estrictamente vocal del término: timbre, caudal de voz, volumen. Tal metáfora sería comparable con aquello que damos en llamar estilo.
Lo grotesco, la carnavalización en “Los excomulgados”, como otros aspectos que aparecen en mis novelas inéditas, en “Élitros”, por ejemplo, lo que llamaría “delirio gótico”. Una exacerbada melancolía sarcástica en “Entrañas argentinas”. Y ese oscuro absurdo becketteano, tras las huellas de un texto como “Molloy”, en “La enfermedad”. En cualquier caso, hay un forzamiento que opera contra el imperativo realista, que estaría excediendo por momentos los márgenes de la verosimilitud, es un tono hiperbólico, barroquizante, o el desvío, lo digresivo siempre presente como una dilatación o dilación, una descongestión de las tensiones de algunas intrigas, algunos clímax que piden aire o remanso.
Hay una materia marcadamente literaria en mis novelas que, sin embargo, no requieren de un lector especializado, competente para su asimilación. Sí, creo, que mis novelas, por lo que acabo de decir, más su sentido decididamente paródico, porque apelan a otros saberes, a la ironía, a la elisión, al sobreentendido y porque además tienden a mostrar el revés del guante de la verdad, la moral y otros disfraces e hipocresías, modelan o construyen un lector no sólo perspicaz sino libre de todo prejuicio, incluso de aquellos pertinentes a cómo se concibe o debe concebirse una novela.
Los elementos de la realidad tienen un peso importante en toda ficción. Ese pasaje de un plano a otro no es fácil de percibirlo ni de explicar de qué manera y en qué momento se realiza, cuál es su mecánica, si la hay, cuál, su lógica, su ley y cómo y desde dónde participa de ese pasaje el sujeto escritor. Sí podría afirmar que mis novelas no partieron, o no tomaron un dato preciso de la realidad, de la realidad empírica de la que yo participo, entre otros tantos aspectos, como escritor. Soy un observador ocasional, atento a veces, distraído otras, compulsivo excepcionalmente. No soy un observador obsesivo ni relativamente constante y metódico. Mi mirada de las cosas no es la del cronista. No recorto un fragmento de la realidad para construir una ficción, no tomo notas ni busco contar historias para las que necesite documentarme. No requiero de ni creo en esas apoyaturas, al menos no para mi escritura, para mi idea de escritura novelística. Quizás el lector que mis novelas se procuran no sea muy distinto de aquel que se procuran mis libros de poesía, no porque mis novelas estén constituidas por una cuantiosa masa de prosa poética, en absoluto, son todas proyectos narrativos con una historia, intrigas, personajes, diálogos: en ese sentido bastante clásicas o canónicas y el lenguaje, aunque renuncia a una austeridad cercana a la indigencia del mal émulo hemingwayneano, también, a la joyesca suntuosidad lezameana.
11 — Definió así a “la comedia” Martin Opitz von Borerfeld (1597-1639): “Mala gente y malas cosas, reuniones de borrachos, de jugadores, las estafas y engaños, los criados descarados, los caballeros matones, las intrigas, la indiscreción juvenil, la ancianidad tacaña, la alcahuetería, y todo lo que a esto se parece, como ocurre a diario entre gente común.” ¿Qué te promueve recorrer estas líneas?
LB — Dos milenios antes de Martin Opitz, en los apogeos de la Antigua Comedia Ática, Aristófanes ya había definido en sus obras los caracteres universales del género. Poco después Aristóteles en su “Poética” apunta, entre otras de las distinciones entre tragedia y comedia, “que esta quiere imitar a personas peores que las de ahora, y aquella en cambio a mejores”. A partir de este elemental concepto clásico las cosas no han cambiado demasiado, es decir, la comedia, a lo largo de los siglos, ha tendido a pintar a los hombres peores de lo que son.
Hacia el renacimiento, y con orígenes en el medioevo, la Commedia dell’Arte, quizás la expresión más popular de teatro de la que se haya tenido conocimiento, muestra, en una de sus temáticas típicas, el antagonismo entre el campesino (palurdo) y el hombre de ciudad (pícaro). Aquí vemos a la burguesía ridiculizando al labriego, al tosco infeliz de una clase en vías de extinción. La Commedia dell’Arte hace su aporte al drama con su pintoresca galería de rufianes y pícaros tan entrañables como Arlequín, Colombina, Brighella, Pierrot, Polichinel, cuyos lugares en la escala de valores éticos o morales no difieren de los que ocupan los caracteres que más tarde describiría Opitz.
La comedia, como se sabe, tuvo origen en los primitivos cultos a la fertilidad, en honor del dios Dioniso. El carnaval quizás sea lo más parecido a aquellas antiguas fiestas rituales que hayamos conocido. En ellas se daba rienda suelta a todo desenfreno regado por abundante vino. En el marco de esos festejos populares tenía lugar la comedia, una representación para la diversión y la risa en la que todo sujeto, cuanto más distinguido mejor: político, filósofo, aristócrata o poeta, terminaba siendo objeto de burla. En oposición a la tragedia la comedia representaba historias con final feliz. Era un género derivado del ditirambo y estaba asociado a los dramas satíricos y al mimo.
Desde aquellos orígenes dionisíaco-aristofánicos el héroe (antihéroe) de la comedia ha estado signado por estos caracteres que bien describe Opitz (poeta alemán laureado por el emperador Fernando II de Habsburgo), y cuyos vicios deben finalmente recibir el castigo aleccionador del ridículo. Esta concepción didáctica y correctiva para estos transgresores de la ley del aristócrata (cercana al héroe trágico) muestra el profundo sentido político que tiene la comedia. Sus personajes, propensos a alterar el orden moral a través del cual el hombre y toda una comunidad pueden ejercer control y vigilancia de sí mismos bajo el patrón de un puñado de virtudes, reciben oportunamente la humillación de la condena estigmatizante encarnada en la burla pública.
Reivindico la comedia como el lugar de la risa, la parodia, el carnaval, el cuerpo, la procacidad, el chiste, la réplica, el retruécano, la transgresión, la política, lo popular, lo vulgar, lo sensual, lo festivo, lo comunitario, lo vital, el exabrupto, la sexualidad, lo grueso y grosero. En definitiva, pienso la comedia como el drama de la gente común, la forma en que la gente común representa en la vida, en el teatro de la vida, el sentido trágico de su existencia, que es también político, en tanto pertenencia de clase o social.
*
Luis Bacigalupo selecciona poemas de su autoría para acompañar esta entrevista:
LA LIBACIÓN Y LOS OFICIOS
Precisamente altivo había ido
a oír misa.
Descansaba mi pueblo según la siesta lo quería.
Lateral y supino,
sin otra recompensa que el cuerpo de la virgen
de regreso del cepo y de la pira.
La libré del mal
cuando en blando mal dormía
como cordero que en pradera pace y se tiende
boca arriba.
En víspera del séptimo día
doblaron las campanas
y ardió el cirio envuelto en ancho resplandor.
De los sepulcros se alzaron los muertos,
bien dispuestos.
Anhelaban beber la sangre de la herida
vertiente de la vida.
Y era fatigosa la imprecisión de esa fatiga
y codiciada
cuando su sangre me anegó.
Harto y uno volví donde moraba sin morada.
Mi pueblo descansaba en paz.
(“Mixtión”, 2014)
*
EL GRIFO
Me fui
o quise hacerlo y no supe
el agua caía del grifo gota a gota
tinc tinc replicaba la chapa acanalada
era un viento que luego soplaría con furia
el que golpeó tu espalda
yo solo si había atinado a golpear tu puerta
pero ya era tarde
te habías ido
o habías querido hacerlo y no supiste cómo
o no pudiste
el silencio silbaba una melodía inaudita
era maravilloso esperar el sol en la esquina
podía detenerse allí junto a nosotros
y decirnos sus cosas por un rato
sabíamos que no se demoraría en proseguir
su camino al cementerio
nos daba su calor y eso era todo
como estas gotas que no dejan de caer del grifo
y a su modo nos dan también su música inaudita
y mientras sigan cayendo
la chapa tendrá algo que decir
siempre lo mismo
volveremos a la estación donde no debimos descender
volveremos a subir al tren que nunca debió detenerse
y algunos pájaros dicen sus cosas todavía
en otra lengua que el tinc tinc de la chapa ignora
sus cosas son y no son las mismas que nos importan
mientras oímos caer una gota y otra y otra más
del grifo incesante
mañana el sol se detendrá en la esquina
o seguirá su camino directo al cementerio
las nubes dirán…
¿qué dicen las nubes cuando dicen algo acerca
de esas cosas que les importa?
el día es una mano que se agita
un adiós dicho antes y después de la lengua
en esta esquina
en este día estamos aún esperando
¿seguimos juntos todavía, todavía?
golpeé tu puerta y ya no estabas
alguien tal vez debió de golpear la mía
toc toc
siempre la misma manera
¿cómo no vamos a saber de qué se trata?
¿cómo no vamos a terminar nunca de entender?
esta estupidez, esta necedad decís
esta necedad, esta hipocresía digo
esta hipocondría decís
y entonces
empezamos a entender de qué se trata.
(inédito)
*
EL LAGO
El silencio es elocuencia incesante
Ramana Maharshi
Se ha visto una cicatriz en la abertura
en su orificio falto de boca a lo largo del lago
a lo ancho en su reflejo más demorado
relente de una hora maniatada
que no llega a expandirse con el rayo
del perfecto idiota
que no llega
con la garganta en cabestrillo
postrada la nuez en un decir adánico
aunque yermo como un lunes mal despierto
y cruzado, con dios y con el mundo,
con la sarna de no aguantar calmosamente
la monodia de una hermana ínclita
de anonimato y verdad
ayer no más
siendo hoy un día menos
nos habíamos dejado morir al alba
tras hablar de sus reluctancias
y su luz negra a lo ancho
del lago ahora lacio
como una mentira de remota intensidad
o una enfermedad contraída en las orillas
donde es mejor desovar que extraviar la lengua
o enfermarla de vislumbres no dichos
en tanto locuaz cabrillea el lago
su silencio más escandaloso
y más
socavado se hace.
(inédito)
*
AGONÍA
El cielo se desentiende de nuestros asuntos
un poco de lluvia y el aire huele de otro modo
esos niños están viendo a sus hijos nacer.
Han dejado de ser pequeños los niños nacidos de la infancia
y en estas horas de lluvia
otro animal ha iniciado su agonía.
Por mucho, el sufrimiento no llega a las nubes
y aunque permanezcan bajas
todo ha de alcanzar la lejanía
porque el cielo nunca ha puesto interés
en los negocios de aquí.
Antes de que la lluvia las toque
estas mercancías habrán de ser polvo
mañana
será el mismo día
es cuestión de horas.
(inédito)
*
SENSACIÓN DE MUNDO
En la sensación de este mundo, está el mundo.
En el dolor de las piedras, la humanidad.
No puedo existir hoy sino en la presunción
de una tristeza unánime.
Y multiplicarme
en la mentira que encierra toda verdad.
Bajo el sol se disuelve el amor y sus vínculos
se afianzan bajo la lluvia.
Es movido por el viento, el viento.
Y el fuego vive en el fuego y recibe su calor.
Nada en verdad es cierto
cuando hablamos en nombre de la verdad.
Hoy las raíces del jazmín han muerto
pero sus dos únicas flores permanecen intactas.
Esa hoja, ese brote aspiran y no aspiran a vivir
a no morir.
Porque nada de lo que ha de ser importa
ni nada importa lo que es.
Lo que ha sido no es más que aquello
que no ha de venir.
Es consolador saberlo
mientras el fuego viva en el fuego
de este instante.
(inédito)
*
LA URNA
El fuego se enzarza en el hueso más largo de esta vida
bajo un rumor que habla de una remisión al polvo.
Rumor de ardor de un pensamiento que no cesa
de enzarzarse en la espina de su repetición.
Un bordado medular de la lengua
en el teatrito de los quebrados
al saltar una intencionalidad
forzada a plegarse
en las asperezas de una presunción.
Esa ortopedia mental asiste
en su inclemencia
a un tiempo que arde y se enzarza
en la urna cineraria
rota.
De allí surge.
Y de allí escapa.
(inédito)
*
Entrevista realizada a través del correo electrónico: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Bacigalupo y Rolando Revagliatti, 2016.

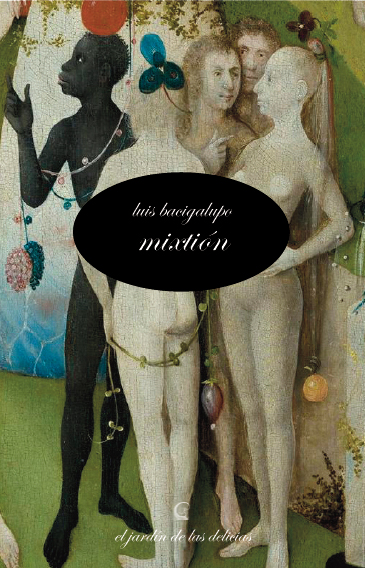
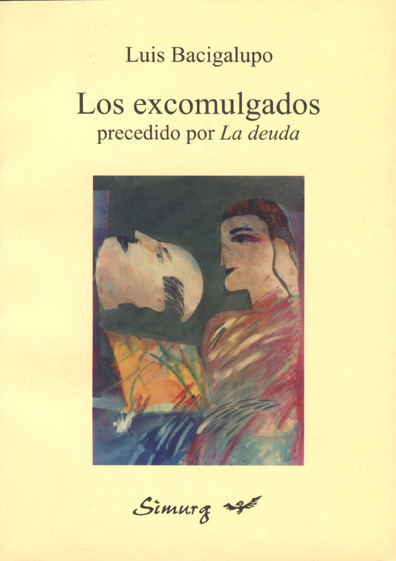
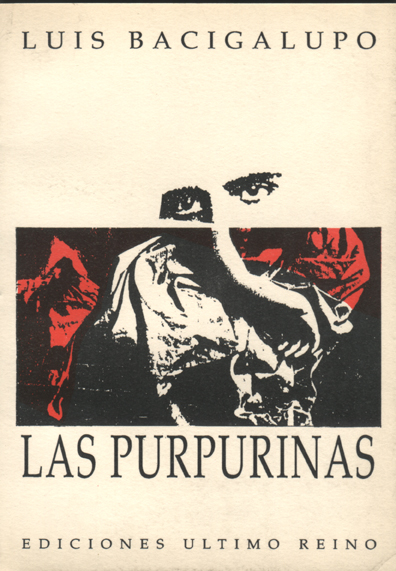
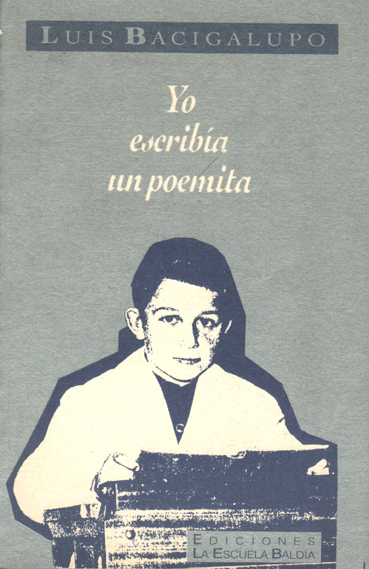
Los comentarios están cerrados.